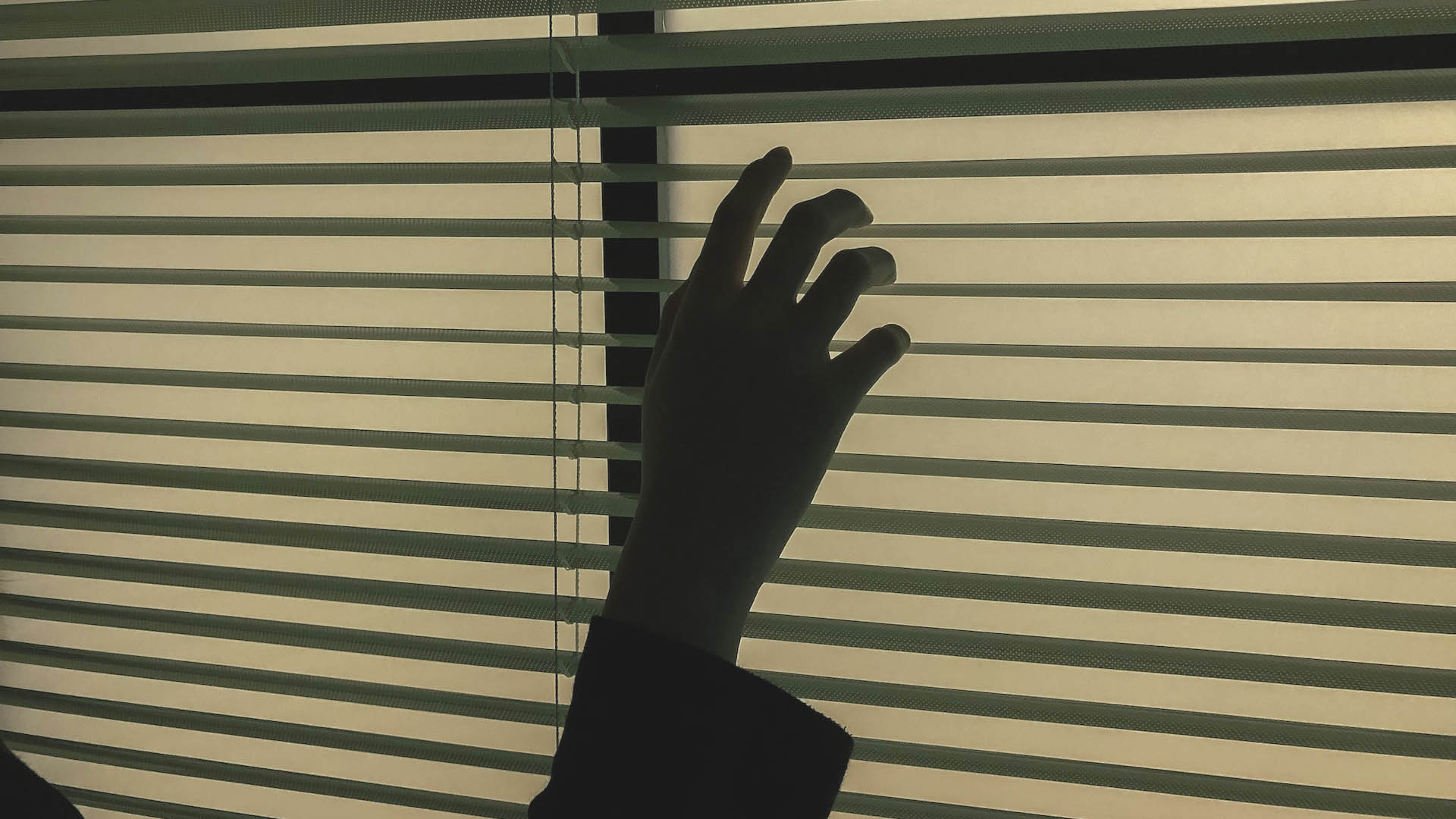En el Día Mundial de la Salud Mental, las cifras sobre la situación en México son más que elocuentes: constituyen un grito de auxilio que, como sociedad, nos hemos empeñado en ignorar. Según datos, el 14% de los mexicanos ha padecido depresión y ansiedad, números que dibujan el contorno de una pandemia silenciosa que avanza entre nosotros, agravada por la indiferencia institucional, el estigma social y una visión miope que sigue tratando la salud mental como un lujo en lugar de un derecho fundamental.
Lo más preocupante de estas estadísticas no es su magnitud, sino la normalización con la que las recibimos. Nos hemos acostumbrado a escuchar que uno de cada cuatro mexicanos sufrirá un trastorno mental en su vida, como si se tratara de una lotería inevitable y no del resultado de condiciones sociales, económicas y culturales específicas. El Economista destaca que este año, la conmemoración se enfoca en las emergencias y catástrofes, recordándonos que eventos como sismos, pandemias y crisis económicas dejan heridas psicológicas profundas que pueden durar generaciones. Sin embargo, en un país sísmico por naturaleza y convulso por circunstancia, nuestro sistema de salud mental sigue siendo notoriamente insuficiente para atender estas secuelas.
La paradoja es evidente: mientras las necesidades crecen, los recursos disminuyen. El presupuesto destinado a salud mental en México no alcanza siquiera el 2% del gasto total en salud, muy por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Esta disparidad refleja una jerarquía de valores donde lo físico sigue predominando sobre lo emocional, donde un hueso roto merece atención inmediata pero una mente quebrantada debe esperar meses para una cita con el especialista.
El bienestar emocional debería verse como un derecho humano, no un privilegio. Sin embargo, en la práctica, acceder a atención psicológica o psiquiátrica de calidad sigue siendo un lujo al que pocos pueden aspirar. Quienes dependen del sistema público enfrentan listas de espera interminables y una oferta fragmentada; quienes buscan en el sector privado se topan con costos prohibitivos. Entre ambos extremos, millones de mexicanos navegan su malestar emocional en completa soledad, medicándose con consejos bienintencionados pero insuficientes o, en el peor de los casos, recurriendo al alcohol y otras sustancias como analgésicos emocionales.
El estigma sigue siendo una barrera muy dura. Aunque hemos avanzado en hablar más abiertamente de salud mental, persiste la idea de que buscar ayuda es signo de debilidad, que los problemas psicológicos son "inventos" de personas sin resiliencia. Esta narrativa tóxica obliga a muchos a sufrir en silencio, agravando su condición y, en casos extremos, llevándolos al suicidio, segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
Urge, por tanto, un cambio de paradigma que comience por reconocer que la salud mental es tan importante como la física y que requiere la misma seriedad en su abordaje. Esto implica no solo aumentar el presupuesto, sino integrar los servicios de salud mental en la atención primaria, formar a médicos generales en detección temprana, y lanzar campañas masivas de sensibilización que normalicen el cuidado psicológico.
Las empresas también tienen una responsabilidad ineludible. En un país donde el burnout y el estrés laboral crónico son pan de cada día, es imperativo que las organizaciones implementen programas de bienestar emocional, flexibilicen cargas de trabajo y eliminen la cultura de la sobrexigencia.
Este Día Mundial de la Salud Mental no debería ser solo una fecha en el calendario, sino un punto de inflexión. Las cifras nos interpelan: aproximadamente 18 millones de mexicanos no pueden esperar más. Su bienestar, y el de las generaciones futuras, depende de que hoy decidamos romper el silencio, vencer el estigma y construir, por fin, un México donde la salud mental deje de ser privilegio para convertirse en derecho.